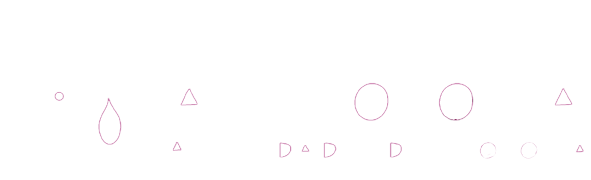1.Lógica informal
Si la lógica formal estudia la conexión correcta entre las proposiciones o juicios de un razonamiento, la lógica informal entiende y acepta esa corrección en un sentido amplio: el que usamos en la vida cotidiana en forma de diálogo argumentativo. Así justifica Aristóteles la lógica informal en su Retórica: “Aunque tengamos la ciencia más exacta, no siempre será fácil persuadir a ciertos auditorios. En esos casos conviene expresarse en lenguaje coloquial”.
La lógica informal, propia de la argumentación coloquial aconseja:
-Usar premisas admitidas por los demás interlocutores.
-Aclarar el significado de lo que se dice.
-No forzar prematuramente la conclusión.
- Llevar el peso de la prueba cuando corresponda.
-No proporcionar exceso de información.
-No mantener a toda costa una opinión sin pruebas suficientes.
-No cambiar de tema.
-Explicarse con claridad, brevedad y orden.
Además de las reglas mencionadas, el diálogo argumentativo usa con intención retórica expresiones aseguradoras y protectoras, términos sesgados y definiciones persuasivas. Por eso, para presentar como segura una opinión, protegerla de la crítica y ahorrarse explicaciones, se suele aducir que está científicamente probada, que es evidente y de sentido común, que casi todo el mundo la comparte…
Los términos sesgados son palabras cargadas de connotaciones positivas o negativas, según los puntos de vista- y también los prejuicios- de carácter social, político o religioso del que los emplea y del que los escucha. Así, pueden usarse de forma sesgada palabras como nazi, judío, yanqui, indio, creyente, ateo, autoridad, feminismo, izquierdas, derechas, militar, insumisión, tolerancia…
Las definiciones persuasivas se usan para prestigiar o desprestigiar lo definido: se puede decir que los teléfonos móviles son “fieles y rápidos mensajeros de sus dueños”, pero también se los puede presentar como “las nuevas cadenas de los nuevos esclavos”.
La utilización de estas estrategias retóricas está justificada siempre que estemos convencidos de su verdad, al tiempo que admitimos el diálogo con interlocutores que expresan opiniones diferentes. El fin de la retórica es convencer sin manipular.
2. Falacias y sofismas
En lógica informal se conoce como falacia toda argumentación que parece correcta y no lo es. La falacia se llama sofisma cuando es intencionada. La falacia se llama paralogismo cuando es involuntaria.
Platón describió a los sofistas griegos como especialistas en presentar argumentos falsos como verdaderos, y argumentos verdaderos como falsos. Desde entonces, sofisma ha significado falacia, argumento falso con apariencia de verdad.
Aristóteles los estudió y recogió en un pequeño tratado: Argumentos sofísticos.
En todo sofisma hay una verdad aparente y un error oculto. Muchos de esos errores están motivados por el significado ambiguo o equívoco que damos a las palabras. Si digo, por ejemplo, que “no soy libre porque no puedo hacer todo lo que quiero”, estoy confundiendo libertad con omnipotencia.
La mayor parte de los sofismas aparecen cuando las premisas no tienen relación con la conclusión, y hacen que ésta sea irrelevante. Sus formas más comunes se suelen nombrar en latín:
a) Argumento ad hominem. Critica una verdad desprestigiando a la persona que la sostiene: los nazis despreciaron el trabajo de Einstein en el terreno de la física tachándolo de “pensamiento judío”.
b) Argumento de autoridad. Lo contrario es dar por válida una argumentación por el prestigio, el poder o la simpatía de quien lo expone: un producto comercial se hace pasar por bueno porque su publicidad se apoya en la recomendación de un personaje famoso.
c) Argumento ad ignorantiam. Pretende la falsedad de un enunciado porque nadie ha conseguido probar su verdad, o bien que un enunciado es verdadero porque nadie ha probado que sea falso: existen el monstruo del lago Ness y el yeti porque nadie ha probado que no existan.
d) Argumento ad populum. Es demagógico y apela al sentimiento del público para lograr su asentimiento. Más que la verdad, el demagogo dice lo que el público quiere oír, y así promete en campaña electoral conquistas imposibles de cumplir, pan y circo en el caso del magistrado romano, aprobado general en el caso de un profesor que quiera pasar por bueno.
e) Argumento ex populo. Defiende un punto de vista alegando que todo el mundo es de la misma opinión.
f) Argumento ad baculum (al bastón). Es el argumento que se apoya en amenaza. “Yo en tu lugar no lo haría, forastero”.
g) Pendiente resbaladiza. También amenaza con el “efecto dominó” de una probable consecuencia mala. La vemos en los discursos inolvidables de Bruno y Marco Aurelio, tras la muerte de César.
h) Apelación a la compasión. El estudiante que discute una mala calificación escudándose en sus difíciles circunstancias familiares. Don Quijote aconseja al Gobernador Sancho: “Si alguna mujer hermosa viviere a pedirte justicia, quita los ojos de sus lágrimas y tus oídos de sus gemidos, y considera despacio la sustancia de lo que pide”.
i) Argumentación post hoc, ergo propter hoc. “Después, luego a causa de “. Consiste en una indebida atribución de causalidad, al confundir la sucesión temporal con la relación causa-efecto. Así, de la semejanza morfológica entre los fósiles de diferentes especies que se suceden en el tiempo, se puede concluir precipitadamente su encadenamiento causal. Sin embargo, la sucesión temporal entre dos fenómenos A y B es una condición necesaria, pero no suficiente, para poder establecer entre ambos un nexo causal.
En último lugar podemos agrupar los sofismas formados por premisas no justificadas.
a) Petición de principio. Al dar por demostrada una premisa que no lo está- “el universo no tiene causa”-, la conclusión queda a su vez sin demostrar: “Dios no existe porque el universo no tiene causa”.
b) Círculo vicioso. Es una doble petición de principio, pues se pretende que dos afirmaciones se prueben mutuamente: “Los futbolistas brasileños son los mejores porque son brasileños”.
c) Generalización arbitraria. Pasa de la comprobación de algunos a la generalización del todos: “Todos los hombres sois iguales”.
d) Tomar la parte por el todo. Consiste en reducir artificialmente la complejidad de una cuestión a la simplicidad de una de sus partes: constatar, por ejemplo, los elementos químicos del cuerpo humano, y concluir que el hombre es un mero compuesto químico”.
Conviene aclarar que, de suyo, de estas formas de argumentación informal no son falaces, pero de hecho son las formas que más adoptan las falacias. Así, por ejemplo, el argumento de autoridad no es necesariamente falaz: no es una falacia decir que “esta página del Quijote está bien escrita porque su autor es Cervantes”. Ello manifiesta que cabe un uso limpio de muchos recursos retóricos, y también un uso más o menos falaz.
(J.R. Ayllón y B. Gutiérrez y M. G. Blasco. Filosofía y ciudadanía. Editorial Ariel Filosofía. Barcelona. 2019)